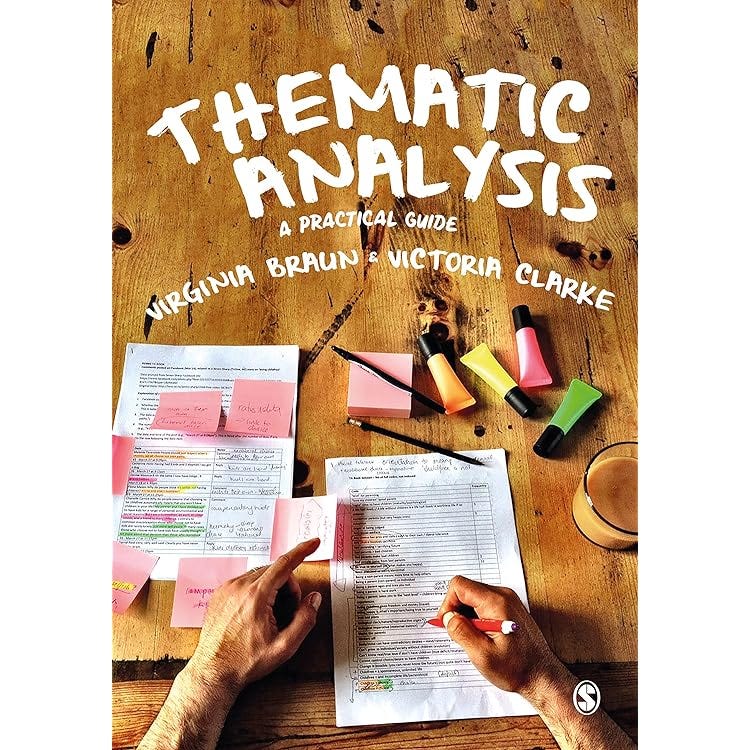Guía para realizar un análisis temático reflexivo (reflexive thematic analysis, Braun y Clarke)
En este post se presenta un resumen del manual "Thematic analysis: A practical guide" de Virginia Braun y Victoria Clarke (2022)
Este post está basado en el contenido del manual “Thematic analysis: A practical guide” publicado por las psicólogas Virginia Braun y Victoria Clarke (2022). Pretende ser una guía rápida pero completa para aquellas personas que, por un motivo u otro, no disponen de los medios para acceder al manual o no dominan lo suficiente el inglés, pero desean llevar a cabo un proyecto de investigación cualitativo haciendo uso del análisis temático reflexivo.
A excepción del primer párrafo de la introducción, el contenido del post está basado en el contenido del manual, si bien he añadido algunas aclaraciones que me han ido surgiendo a lo largo de la escritura del post. Es importante también señalar que la estructura del post no sigue la estructura del manual al pie de la letra. En el manual, por ejemplo, primero se introducen las seis fases del análisis temático reflexivo y, a continuación, se desarrolla el capítulo relacionado con la teoría que fundamenta el proceso analítico. Sin embargo, he considerado importante reflexionar sobre nuestras asunciones teóricas antes de proceder al análisis como tal, por lo que he decidido modificar el orden de aparición. También he omitido el primer capítulo del libro, ya que se trata de un capítulo preliminar o introductorio cuyo contenido se elabora de manera mucho más detallada en los capítulos siguientes.
Por otra parte, el manual de Braun y Clarke presenta numerosos ejemplos y consejos de práctica que resultan enormemente útiles a la hora de entender y visualizar algunos conceptos. Por ello, te animo a que, si puedes, adquieras el manual completo y eches un vistazo al contenido adicional que acompaña al libro. Este post es sólo una guía rápida y resumida del proceso que podría servir como material introductorio o de repaso, pero que en ningún caso debería sustituir a la lectura y estudio del manual.
Introducción
En su definición más básica, la investigación cualitativa es aquella que utiliza palabras, en lugar de números, como fuente de datos, y que recoge y analiza toda esta información utilizando un conjunto amplio de técnicas y métodos. Sin embargo, la investigación cualitativa no se limita únicamente a emplear cierto tipo de datos, técnicas y métodos, sino que, fundamentalmente, se enmarca dentro de un paradigma, el paradigma cualitativo, en el que predominan determinadas creencias, valores y asunciones que guían la investigación. Desde este paradigma cualitativo, por ejemplo, la subjetividad del investigador se concibe como una fortaleza, mientras que desde el paradigma cuantitativo se percibe como una debilidad. Esto no quiere decir que un paradigma sea mejor que otro, sino que son diferentes, y que esta diferencia radica en múltiples aspectos que van más allá del tipo de datos recogidos o las técnicas de análisis utilizadas.
Situados ya en este paradigma cualitativo, el análisis temático (AT) reflexivo se nos presenta como un método para identificar, analizar e interpretar patrones de significado dentro de un conjunto de datos cualitativos. Se trata de un análisis temático porque, en última instancia, nos permite desarrollar temas, es decir, patrones de significado organizados en torno a un concepto central. Es reflexivo porque implica una actitud de reflexión crítica sobre el propio proceso de investigación. Esto incluye, por ejemplo, ser conscientes de cuáles son nuestras creencias, valores y asunciones previas, o pensar en cómo nuestras decisiones de investigación pueden influir sobre el análisis de datos y la producción de resultados.
Braun y Clarke distinguen tres tipos de reflexividad: personal (relacionada con el investigador), funcional (relacionada con aspectos de diseño y metodológicos) y disciplinaria (relacionada con la disciplina académica en la que se desarrolla la investigación). La reflexividad es un aspecto central del AT reflexivo, y Braun y Clarke hacen mucho hincapié en ello a lo largo del manual. En pocas palabras, se trata de ser conscientes de nuestra propia subjetividad, de nuestras decisiones metodológicas, de nuestros contextos sociales y culturales; en definitiva, de cómo nos situamos en el mundo, para reconocer cómo todo ello influye y moldea el proceso de producción de conocimiento. Braun y Clarke también hablan de la importancia de la sensibilidad cualitativa para el AT reflexivo, que consiste fundamentalmente apreciar la complejidad y diversidad de significados y tener la capacidad de reflexionar sobre las asunciones existentes en nuestra sociedad o cultura.
Un aspecto adicional de esta actitud reflexiva que caracteriza al AT reflexivo tiene que ver con el reconocimiento de las teorías sustentan el proceso de análisis. Por teorías entendemos todas aquellas creencias que sostenemos acerca del lenguaje, la realidad o el conocimiento que podemos extraer de ella. Es crucial recordar que la investigación cualitativa nunca es ateórica, sino que siempre (incluso aunque no lo reconozcamos) conlleva una serie de asunciones a nivel teórico.
Teniendo todo lo anterior en cuenta, antes de llevar a cabo un AT reflexivo, debemos ineludiblemente pararnos a pensar sobre dos aspectos fundamentales e interrelacionados: (1) nuestra orientación cualitativa y (2) las teorías que fundamentan nuestro proceso analítico. Estos aspectos presentan algunas ideas filosóficas pertenecientes a campos como la ontología (lo que pensamos que podemos conocer) o la epistemología (cómo pensamos que podemos conocerlo). Por tanto, es posible que resulten difíciles de comprender al principio o incluso parezcan incluso contraintuitivas. Sin embargo, forman parte de nuestro día a día: todos tenemos una serie de creencias acerca del mundo en el que vivimos, incluso aunque no seamos conscientes de ello. Conocer estas ideas filosóficas es fundamental para realizar un AT reflexivo coherente y metodológicamente íntegro.
Orientación cualitativa y teorías analíticas
Orientación cualitativa
Braun y Clarke distinguen dos orientaciones cualitativas diferentes: la orientación experiencial y la orientación crítica. La orientación experiencial se centra, fundamentalmente, en las vivencias sociales y emocionales de las personas, en su mundo y en el modo en el que le dan sentido y significado. Desde esta orientación, el lenguaje se concibe una ventana (más o menos) transparente a la realidad psicológica y social de la personas, la cual nos permite entender sus perspectivas y marcos de referencia. En cambio, la orientación crítica se centra en los procesos de construcción de significado y sus efectos e implicaciones. Desde esta orientación, el lenguaje no se entiende como un reflejo de la realidad de las personas, sino como un elemento que participa activamente en la generación de dicha realidad.
Debajo de estas orientaciones subyacen una serie de ideas o teorías acerca de cómo opera el lenguaje, cuál es la naturaleza de la realidad o qué podemos conocer de ella.
Teorías que fundamentan el proceso analítico
Estas teorías se organizan en torno a tres ejes: (a) el lenguaje; (b) la realidad; y (c) el conocimiento.
Teorías acerca del lenguaje
El lenguaje como reflejo de la realidad (lenguaje reflector). Desde este punto de vista, se considera que el lenguaje refleja, como si de un espejo se tratase, la verdadera naturaleza de las cosas. Se asume que existe una realidad independientemente de su observador que puede ser revelada a través del lenguaje. Esta concepción del lenguaje suele ser habitual en la orientación experiencial.
En lenguaje como reflejo de una realidad de muchas posibles (lenguaje intencional). Desde esta visión, se concibe el lenguaje como una herramienta que permite a un observador expresar su perspectiva única e idiosincrática sobre la realidad. No se asume una realidad universal, sino una multiplicidad de realidades que depende de las características del observador.
El lenguaje como constructor de la realidad (lenguaje construccionista). Desde esta concepción, se entiende que la realidad se construye a través del lenguaje, es decir, del modo en el que hablamos o escribimos acerca de las cosas. No se asume la existencia de una realidad, sino que ésta es generada en y a través del lenguaje. Esta concepción del lenguaje es propia de la orientación crítica.
Teorías acerca de la realidad (ontología)
Realismo. Esta perspectiva asume la existencia de una realidad independiente, objetiva y accesible para el investigador. Aplicada al AT reflexivo, el realismo considera que los datos representan una realidad que puede ser descubierta, y que el objetivo del AT es precisamente representar el contenido de esos datos de manera precisa y objetiva.
Relativismo. El relativismo rechaza la idea de que exista una realidad independiente, objetiva y accesible. Para los relativistas, la realidad es el resultado de la acción e interacción humana, por lo que es contingente y múltiple, y depende fundamentalmente del contexto histórico y cultural. El relativismo considera que no existe una “base” sobre la que poder fundamentar nuestro conocimiento sobre algo. Aplicada al AT reflexivo, el relativismo busca ofrecer una lectura de los datos que muestre las realidades construidas por los participantes a través del lenguaje.
Realismo crítico. Se trata de un punto medio entre el realismo y el relativismo. Los realistas críticos están de acuerdo con los realistas en que existe una realidad independiente y objetiva, pero consideran que las representaciones que hacemos de dicha realidad siempre están mediadas por nuestras perspectivas e interpretaciones y, en última instancia, por nuestro lenguaje y nuestra cultura. Aplicado al AT reflexivo, el realismo crítico pretende dar acceso a la realidad de los participantes teniendo en cuenta precisamente sus contextos y limitantes.
Teorías acerca del conocimiento (epistemología)
(Post)positivismo. Defiende que la realidad existe de manera independiente a nuestros esfuerzos para conocerla, y que la relación entre el mundo y nuestra percepción del mismo es relativamente sencilla y directa. En su versión más refinada, acepta que nuestra percepción de la realidad no es perfecta, pero defiende el conocimiento objetivo como el ideal a lograr.
Construccionismo. Esta perspectiva sostiene que son las prácticas de investigación las que producen (no las que revelan) la realidad.
Contextualismo. De nuevo, es un punto medio entre el (post)positivismo y el construccionismo. Considera que existe una realidad, pero reconoce que los contextos de interpretación y significado (como el lenguaje o la cultura) inevitablemente dan forma al conocimiento que podemos obtener de ella.
Estos tres ejes habitualmente se combinan entre sí de una manera relativamente directa: es probable que aquellas personas que defienden una ontología realista también sostengan una epistemología (post)positivista, y que consideren que el lenguaje nos da un acceso directo a la verdadera naturaleza de las cosas. En cambio, es probable que quienes consideran que el lenguaje construye la realidad defiendan una ontología relativista y una epistemología construccionista. La combinación de estos tres ejes también tiene relación con la orientación cualitativa de la investigación. Así, por ejemplo, la orientación crítica encaja mejor, de manera general, con el relativismo ontológico y el construccionismo epistemológico.
Es importante recordar que ninguna de estas perspectivas es mejor que otra. Todo dependerá de la pregunta de investigación y del tipo de proyecto que se desee llevar a cabo. Lo importante es que exista una coherencia dentro del marco teórico elegido, lo que hace del AT reflexivo un método teóricamente flexible.
El proceso de realización del AT reflexivo
El proceso para realizar un AT reflexivo involucra seis fases diferenciadas: (1) familiarización con la base de datos; (2) codificación; (3) generación inicial de temas; (4) desarrollo y revisión de los temas; (5) refinamiento, definición y denominación de los temas; y (6) redacción del análisis. Sin embargo, este proceso no siempre es lineal. Es posible que, en algunos momentos, tengamos que retroceder de una fase a otra conforme vamos avanzando en la comprensión y desarrollo de nuestro análisis. Asimismo, debemos tener en cuenta que estas fases constituyen una guía, nos proporcionan un proceso claro a seguir, pero no se trata de un conjunto de reglas rígidas. De hecho, Braun y Clarke advierten de que la tolerancia a la incertidumbre y la incomodidad son habilidades clave para desarrollar un buen AT reflexivo.
1. Familiarización con la base de datos
Esta fase consiste en desarrollar un conocimiento profundo sobre los datos cualitativos que vamo a analizar. Para ello, es necesario realizar dos prácticas aparentemente contradictorias: inmersión e implicación crítica. La inmersión consiste en escuchar y leer las entrevistas y sus correspondientes transcripciones con el objetivo de familiarizarse con el material de análisis. Para Braun y Clarke, es importante llegar a un punto en el que, si nos robasen los datos, fuéramos capaces de describir el contenido general con soltura. La práctica de inmersión implica esforzarse en identificar la diversidad de significados ofrecidos por los participantes y otros elementos intrigantes en la base de datos. La implicación crítica consiste en posicionarse de manera activa ante los datos: hacerse preguntas, dar sentido, asociar ideas, realizar críticas o imaginarse de qué manera las cosas podrían haber sido distintas. Así, la fase de familiarización no consiste solamente en absorber la información, sino en comenzar a plantearse cuestiones al respecto.
Braun y Clarke recomiendan reflejar todo este proceso de familiarización en un soporte de notas, ya sea escrito o digital.
2. Codificación
Este proceso da pie a la generación de las unidades más pequeñas de análisis en el AT reflexivo: los códigos (codes). Se trata de ideas, conceptos o significados analíticamente interesantes que están asociados a segmentos concretos de los datos. Son unidades analíticas que conforman los “bloques de construcción” de los temas. Cada uno de estos códigos lleva asignada una etiqueta (code label) que “resume” de manera sucinta la idea principal capturada por el código. La codificación nos permite reducir el contenido de los datos y enfocarnos analíticamente en aquellos que resultan de mayor interés.
A diferencia de la fase de familiarización, se trata de un proceso sistemático que implica leer los datos atentamente y etiquetar todos aquellos segmentos que contengan significados potencialmente relevantes para nuestra pregunta de investigación. Es muy importante recordar que cada código individual debe ser específico, preciso y capturar un significado concreto, no varios significados, y que las etiquetas deben ser breves y concisas. (Es posible que algunos fragmentos de la base datos no reciban ningún código, mientras que otros fragmentos reciban varios. En tal caso, se tratará de fragmentos en los que se hacen evidentes varios significados de manera simultánea). Además de asignar códigos, nuestra labor consistirá también en comenzar a identificar significados similares o repetitivos.
A la hora de codificar, es posible adoptar dos orientaciones analíticas: inductiva y deductiva. En la orientación inductiva, son los propios datos los que guían en proceso de codificación; el punto de partida del análisis son siempre los significados que se encuentran presentes en nuestra base de datos. En la orientación deductiva, en cambio, el punto de partida es siempre una interpretación o una teoría previa que ayuda a dar sentido a los datos.
Por otro lado, es importante también distinguir entre dos niveles de codificación: el nivel semántico o manifiesto y el nivel latente o conceptual. La codificación a nivel semático implica explorar el significado de los datos a nivel superficial. Los códigos semánticos capturan significados expresados de manera explícita, y habitualmente se mantienen cercanos al lenguaje utilizado por los propios participantes. La codificación a nivel latente, por el contrario, implica examinar el significado de los datos de manera más profunda o implícita, habitualmente apartándose del contenido explícito o el lenguaje utilizado por los participantes. No obstante, no se trata de una distinción dicotómica, sino cada uno de estos niveles se sitúan en los extremos de un continuo, por lo que se pueden emplear de manera conjunta en el análisis.
Braun y Clarke recomiendan realizar dos “pasadas” a los datos durante la codificación, inviertiendo si es necesario su orden. De este modo, nos aseguraremos de que el proceso el riguroso y exhaustivo, y nos daremos la oportunidad de que los significados interesantes a nivel analítico (capturados mediante los códigos) evolucionen y se desarrollen aún más. Antes de pasar a la siguiente fase, deberemos asegurarnos de que los códigos que hemos desarrollado capturan por sí mismos la riqueza y diversidad presente en los datos.
3. Generación inicial de temas
Un tema (theme) es un patrón de significado compartido que se organiza en torno a un concepto central que lo organiza. Nuestra tarea analítica en este punto, por tanto, es explorar la expresión de ideas o significados similares entre los diferentes participantes. Algunas veces, esta similitud se evidenciará a nivel semántico o superficial, mientras que en otras ocasiones lo hará a nivel más latente o conceptual. Sea como fuere, cada tema deberá tener un concepto central organizador que lo haga distintivo de los demás. (Es fundamental no confundir los temas con los resúmenes de contenido (topic summaries), que son resúmenes de todo lo que los participantes dicen sobre un determinado aspecto.) Lo importante es desarrollar una serie de temas “candidatos” (candidate themes), es decir, provisionales, y considerar cuál es la historia que nos permiten contar acerca de nuestra base de datos para responder a las preguntas de investigación. Un buen tema candidato deberá capturar algo significativo, ser coherente (unificar las ideas y códigos que lo componen) y presentar límites claros.
Braun y Clarke recomiendan el uso de mapas temáticos para empezar a considerar las relaciones que existen entre los temas candidatos y la historia analítica que nos cuentan. En algunas ocasiones, agrupar los temas candidatos en temas “globales” (overarching themes) y subtemas (subthemes) puede ayudar a proporcionar profundidad interpretativa y claridad. Un tema global es un concepto paraguas que engloba un número determinado de temas, mientras que un subtema se centra en algún aspecto concreto del tema. Sin embargo, es importante no añadir complejidad estructural si el coste es la pérdida de profundidad analítica.
¿Qué aspectos debemos tener más en cuenta a la hora de desarrollar temas candidatos?
Los temas iniciales no deben capturar todos los datos, sino aquellos que aborden las preguntas de investigación.
Todos los temas deben tener un concepto central organizador, algo así como una esencia que nos diga en qué consiste ese tema.
Los temas iniciales son provisionales y tentativos, por lo que no debemos apegarnos a ellos. Es posible que cambien con el transcurso del análisis.
Es importante no desarrollar demasiados temas. Un AT reflexivo con demasiados temas demuestra superficialidad en tanto carece de patrones de significado compartidos que nos permitan contar una historia sobre nuestros datos.
Debemos evitar utilizar una orientación de “pregunta y respuesta” a la hora de analizar los datos. Los temas no deben ser respuestas a preguntas concretas, pues corremos el riesgo de perder profundidad analítica o general resúmenes de contenido en lugar de temas.
4. Desarrollo y revisión de los temas
El propósito de esta cuarta fase es doble. Por un lado, examinar la viabilidad de nuestros temas candidatos y explorar si existe la posibilidad de mejorar las agrupaciones temáticas realizadas. Por otro, desarrollar la riqueza de nuestros temas. Un buen AT reflexivo se caracteriza por presentar temas (1) construidos en torno a una única idea central; (2) que ilustran la diversidad y riqueza de los datos; y (3) que presentan límites claros y distintivos con respecto a otros temas. Para ello, deberemos revisar nuestros temas candidatos y contrastarlos con el conjunto de códigos que lo conforman, con el fin de comprobar que, efectivamente, los temas funcionan cuando tomamos en consideración los datos que se supone que han de evidenciarlos. Algunos aspectos fundamentales a tener en cuenta durante esta fase:
El tema presenta un patrón de significados compartidos que se organizan en torno a un concepto central, y que además expresa las diferentes manifestaciones que existen de dicha idea o concepto.
El tema presenta límites claros con respecto a otros temas.
El tema contiene datos significativos que lo justifican y evidencian, y que además son ricos, diversos y complejos.
El tema es coherente, es decir, no agrupa datos demasiado diversos o amplios.
El tema transmite algo significativo, es decir, proporciona información e interpretaciones importantes en relación con la base de datos y la pregunta de investigación.
El tema no contiene significados o interpretaciones que contradicen o se oponen al concepto central organizador del tema. (Esto no quiere decir que no se puedan desarrollar temas contradictorios entre sí, o temas organizados en torno a un concepto central que expresa una contradicción.)
Es importante que, durante esta fase, tengamos en cuenta el conjunto entero de datos, pues cuanto más avanzamos en el análisis más nos alejamos de los datos “brutos”, y es posible que identifiquemos nuevos aspectos relevantes para la investigación. Por otro lado, debemos ser conscientes de que la frecuencia de un tema no siempre es un aspecto esencial. Un tema poco frecuente puede proporcionar una interpretación significativa.
5. Refinamiento, definición y denominación de los temas
Esta fase implica desarrollar y refinar aún más los temas de nuestro análisis, ya con nuestras vistas puestas en la última fase de escritura de los resultados. Un aspecto importante de esta quinta fase es la definición de los temas. Estas definiciones son pequeños resúmenes que clarifican e ilustran de qué trata cada tema. Si no somos capaces de resumir la esencia de cada tema y su concepto central unificador, quizá sea necesario más trabajo de revisión y refinamiento. Una buena definición debe presentar los siguientes aspectos:
En qué consiste el tema (su concepto central organizador).
Cuáles son sus límites.
Qué es único y específico de cada tema.
Cuál es la contribución de cada tema al análisis global de los datos.
El nombre que asignemos a los temas debe ser informativo, conciso y atractivo: por ejemplo, una frase que capture la esencia del tema y capte la atención del lector. Los nombres de los temas son fundamentales porque conforman el primer encuentro del lector con nuestro análisis, y porque un mal nombre puede conducir a una malinterpretación del mismo. Por este motivo, es conveniente evitar palabras aisladas, pues generalmente pueden confundirse con resúmenes de contenido.
IMPORTANTE: Los temas no “emergen”, es decir, no se “encuentran” esperando en los datos a que el investigador los encuentre. Los temas no hablan por sí mismos. Somos nosotros quienes, con nuestro ejercicio de interpretación, generamos los temas y contamos una historia sobre ellos para dar respuesta a las preguntas de investigación.
6. Redacción del análisis
En esta última fase, lo que buscamos es que nuestro AT reflexivo cuente una historia sobre los datos. Sin embargo, no debemos olvidar que el proceso de análisis sigue activo, por lo que la redacción también consiste en profundizar y refinar el trabajo realizado hasta ahora para moldear el detalle y la fluidez del análisis.
Introducción
Podemos abordarla de dos maneras: utilizando un modelo de “establecer el vacío existente en la literatura” (establishing the gap), que sería el más tradicional y utilizado en el mundo académico, y el modelo de “ofrecer un argumento” (making an argument), que sería más propio del paradigma cualitativo. A diferencia del primero, el modelo de “ofrecer un argumento” no busca realizar una revisión comprehensiva de la literatura, sino proporcionar al lector información contextualizada sobre qué se conoce del tema, cómo se sitúa nuestra investigación al respecto y por qué resulta importante e interesante. Braun y Clarke recomiendan escribir la introducción al final, puesto que ya entonces estaremos en disposición de saber cómo se ha desarrollado nuestro AT reflexivo.
Método
Aquí debemos describir nuestro proceso analítico, incluyendo decisiones relacionadas con el diseño del estudio y cualquier otro aspecto relevante. Braun y Clarke recomiendan utilizar una combinación entre descripción (lo que has hecho) y explicación (por qué lo has hecho). Es muy importante explicar por qué el AT reflexivo es el método adecuado para responder a nuestra pregunta de investigación, así como las decisiones teóricas que sustentan nuestro análisis (por ejemplo, si se ha utilizado una orientación experiencia o crítica, la ontología suyacente, si se ha codificado a nivel semántico o latente, etc.). Esto sirve para demostrar que entendemos lo que el AT reflexivo puede ofrecernos y lo que nos permite hacer con nuestros datos.
También es necesario explicar cómo hemos realizado nuestro análisis. Debemos evitar descripciones genéricas (p. ej., “Se siguieron los 6 pasos establecidos por Braun y Clarke (2022)”) para, en su lugar, ofrecer descripciones ricas y vivas en las que se pueda percibir cómo ha sido realmente el proceso. Braun y Clarke sugieren que pensemos en esta sección como un “regalo” que le ofrecemos al lector para que entienda cómo hemos llevado a cabo nuestro proceso analítico. También advierten evitar el “tecniquismo” (techniqueism), es decir, un foco excesivo en los procedimientos o técnicas del AT reflexivo. Lo importante es describir el proceso situándonos a nosotros mismos como agentes involucrados y activos en el desarrollo e interpretación de patrones de significado en los datos.
Resultados/Discusión (Análisis)
El objetivo principal es contar una historia. Los temas han de estar desarrollados y relacionarse con el resto de temas. En esta sección, lo que pretendemos es ofrecer al lector ejemplos que evidencien nuestra interpretación de los datos. Para ello, Braun y Clarke sugieren comenzar con un pequeño párrafo que introduzca el análisis que se va a presentar a continuación. Habitualmente, esto implica un listado de los temas desarrollados y una descripción breve de sus características o contenido.
A continuación, se presenta el análisis principal, el cual debe estar compuesto, aproximadamente, por un 50% de narrativa analítica y un 50% de extractos procedentes de los datos (es decir, citas de los participantes). Los extractos de los datos tienen la función de justificar nuestra interpretación analítica y permitir que el lector juzgue si existe coherencia entre ambos aspectos. Para presentar estos extractos, Braun y Clarke recomiendan:
Seleccionar los ejemplos más claros, concisos, ilustrativos y procedentes de diferentes participantes.
Usar varios extractos para cada tema (y evitar repetir estos extractos).
Editar los extractos para eliminar detalles innecesarios.
Clarificar o contextualizar los extractos cuando sea necesario.
Los extractos de datos pueden usarse de dos modos: ilustrativamente o analíticamente. Un uso ilustrativo de los extractos nos permite dar ejemplos que apoyen nuestra interpretación analítica, sin centrarnos específicamente en las particularidades de cada ejemplo. Nuestra interpretación seguiría teniendo sentido incluso aunque eliminásemos el extracto. Este tipo de uso es más propio de las orientaciones experienciales. En cambio, un uso analítico de los extractos se centra en comentar y dar sentido a un ejemplo específico, de modo que esto nos ayude a desarrollar nuestra interpretación analítica. Nuestra interpretación dejaría de tener sentido si eliminásemos el extracto. Este uso es más típico de las orientaciones críticas.
¿Qué trampas debemos evitar a la hora de redactar nuestro análisis?
Parafrasear los datos sin proporcionar una interpretación o análisis.
Centrar nuestra narrativa en explicar por qué estamos de acuerdo o en contra de los datos.
Usar extractos que no justifican o apoyan nuestros argumentos analíticos.
Un aspecto importante de la redacción en el AT reflexivo es contextualizar los extractos de datos, de forma que el lector pueda comprender la relevancia de los datos y evaluar la interpretación que hacemos de ellos. El orden de presentación de los temas dependerá de diversos aspectos, tales como la existencia de una secuencia lógica, su importancia, su extensión o las relaciones existentes entre ellos. Braun y Clarke advierten contra el uso del “conteo” en el AT reflexivo, ya que, como se ha comentado, lo que importa no es tanto la frecuencia de los temas, sino su aportación a la narrativa global que queremos desarrollar para dar respuesta a las preguntas de investigación.
A la hora de escribir sobre la generalizabilidad de nuestro análisis, resulta fundamental remarcar la contextualización e interpretación de nuestros datos, puesto que se trata de pilares fundamentales del paradigma cualitativo. Debemos reflexionar sobre el modo en que las características de los participantes y el contexto de nuestra investigación han influido sobre los resultados, y basarnos en conceptualizaciones de la generalizabilidad que sean coherentes con las asunciones teóricas/filosóficas de nuestra investigación. Braun y Clarke sugieren el concepto transferibilidad, que se refiere al modo en que nuestro análisis podría tener relevancia más allá de su contexto de realización, es decir, aplicado a otros contextos.
Conclusión
Se trata de la “moraleja” de nuestra historia analítica. La conclusión de un AT reflexivo puede apuntar en seis direcciones distintas:
Conclusiones relacionadas con los datos y el análisis. ¿Qué sabemos sobre este tema que no sabíamos antes y cuáles son las implicaciones?
Conclusiones relacionadas con la literatura existente o un ámbito de investigación concreto. ¿Qué nos dice nuestro estudio que sea nuevo o distinto con respecto a nuestra disciplina o conocimientos previos?
Conclusiones relacionadas con el método. ¿Qué nos revela el uso de este método con respecto a su aplicación para estudiar nuestro tema de investigación?
Conclusiones relacionadas con la teoría. ¿Qué nos aporta nuestro análisis a la hora de reflexionar sobre otras teorías o perspectivas existentes en torno a nuestro tema de investigación?
Conclusiones relacionadas con la práctica. ¿Qué podemos decirles a las personas que trabajan en nuestro ámbito en base a nuestro análisis?
Conclusiones relacionadas con el contexto social amplio. ¿Qué implicaciones tiene nuestro análisis para la comprensión o intervención a nivel social?
En general, Braun y Clarke recomiendan incluir algún tipo de autoevaluación reflexiva crítica como parte de nuestra redacción de resultados. Ésta debe considerar qué hemos aprendido a raíz de las decisiones que hemos tomado en el proceso de investigación, lo cual podría funcionar como un “aviso” para cualquier otra persona que desee llevar a cabo un estudio similar al nuestro.
Cuestiones relacionadas con la interpretación y la calidad del AT reflexivo
Interpretación
En su definición más básica, interpretar es dar sentido a algo. El análisis cualitativo es siempre una actividad interpretativa, ya que el significado de los datos no es evidente en sí mismo; no es algo que esté pasivamente en los datos esperando a ser revelado. Somos nosotros, mediante nuestra actividad interpretativa, los que construimos y desarrollamos ese significado. Es por este motivo por el que Braun y Clarke utilizan la metáfora de “contar una historia sobre los datos” para explicar qué es realmente el AT reflexivo. Un análisis no puede ser simplemente un conjunto de extractos de datos o citas de participantes, sino que debe ser un historia que le ofrezca a la audiencia un mensaje, que le explique por qué una determinada interpretación es importante y válida. Una forma útil de desarrollar una orientación interpretativa hacia los datos es hacerse preguntas sobre ellos. ¿Qué asunciones se enconden detrás de un determinado patrón de significado? ¿Qué implicaciones puede tener esto para los participantes?
La interpretación siempre depende de nosotros (nuestra psicología) y de nuestro contexto (social, económico, etc.), y aúna todo nuestro conocimiento previo sobre el tema que estamos estudiando. Por este motivo, debemos ser conscientes de que toda interpretación es subjetiva y de que no hay forma de juzgar si una interpretación es correcta. Ante una misma base de datos, dos investigadores distintos desarrollarán interpretaciones diferentes, y ninguna de ellas será mejor que la otra. Simplemente reflejarán subjetividades o formas de estar en el mundo diferentes. Esto no quiere decir, no obstante, que no debamos esforzarnos en hacer que nuestras interpretaciones sean defendibles. Una interpretación defendible es aquella que se sustenta en los datos, es decir, que no se aleja demasiado de ellos, o que no intenta que los datos se “ajusten” a una interpretación previa al análisis. Debemos convencer al lector de que no hemos abordado los datos con una interpretación ya establecida, sino que ésta se ha desarrollado a lo largo de nuestro proceso analítico.
Existen dos modos de análisis: descriptivo e interpretativo. El análisis descriptivo se mantiene “cercano” a los datos, es decir, no se aleja del proceso de construcción de significado de los participantes, sino que busca precisamente reflejarlo. El análisis interpretativo, en cambio, se centra en interrogar estos procesos de construcción de significado e incluso teorizar sobre ellos. De nuevo, estos dos modos de análisis no son dicotómicos, sino que se sitúan en un continuo, por lo que se pueden combinar y entrelazar en el análisis.
En general, los modos de análisis descriptivo e interpretativo se solapan con la orientación cualitativa utilizada. El análisis descriptivo es más propio de la orientación experiencial, en la que el AT reflexivo se basa en las vivencias y significados expresados por los participantes. En cambio, el análisis interpretativo es más propio de la orientación crítica, en la que el proceso de interpretación no está determinado por los significados evidentes en los datos. Esto quiere decir también que cada modo de interpretación está anclado en un marco ontológico y epistemológico concreto. Sin embargo, podemos movernos desde una orientación experiencial a una orientación más crítica conforme avancemos en el proceso de análisis, por lo que no es necesario “asentarse” en un solo modo de análisis.
Si nos decantamos por una orientación deductiva a la hora de codificar los datos, debemos alejarnos de la idea de “poner a prueba una hipótesis” (hypothesis testing). La orientación analítica deductiva consiste en reconocer las ideas o conceptos que traemos al análisis y darles prioridad a la hora de llevar a cabo nuestro proceso interpretativo. Esto no ha de impedirnos mantener una mente abierta y una postura crítica frente a los datos, ni olvidar que siempre es posible hacer una interpretación alternativa. Toda interpretación es tentativa, y debemos seguir preguntándonos qué datos no encajan con nuestra interpretación (y de qué manera no encajan).
Braun y Clarke recomiendan situar nuestros datos, y por tanto su interpretación, en su contexto más amplio. Esto no quiere decir que expliquemos cuál ha sido el contexto de recogida de datos, sino que consideremos cómo ciertos contextos más amplios (ideológico, político, histórico, material, discursivo) han podido influir sobre ellos. Esto demuestra sensibilidad al contexto y facilita una reflexión sobre la generalizabilidad/transferibilidad de nuestra interpretación.
Braun y Clarke remarcan que ninguna interpretación es un acto neutral, por lo que debemos pensar en las implicaciones del modo en que contamos la historia sobre nuestros datos (lo que denominan ética representacional). Debemos procurar que nuestra interpretación, nuestra historia analítica, no dañe a nuestros participantes o a las comunidades a las que pertenecen y que se mantenga fiel a sus procesos de construcción de significado. Por ejemplo, es muy importante que nuestra interpretación no refuerce de manera acrítica ciertos estereotipos negativos (sobre todo si se trata de comunidades marginalizadas) o que de, alguna manera, denigre a los participantes. Sin embargo, esto no significa que tengamos que repetir lo que dicen los participantes o que tengamos que estar de acuerdo con ellos. No debemos olvidar que nuestro objetivo es interpretar, es decir, dar sentido a nuestros datos. Estas cuestiones (denominadas políticas de la representación) son delicadas y debemos tenerlas siempre en cuenta a la hora de realizar un AT reflexivo. Por ello, es importante que prestemos atención al lenguaje que utilizamos a la hora de describir a nuestros participantes, especialmente si forman parte de un grupo social al que nosotros no pertenecemos.
Calidad
La clave para desarrollar un AT reflexivo de calidad es entender qué se considera buena práctica y qué problemas pueden aparecer durante el proceso, con el fin de identificarlos y evitarlos. Para Braun y Clarke, los problemas más habituales en el AT reflexivo son:
El análisis no es adecuado.
El análisis no responde a la pregunta de investigación (o sólo lo hace de manera parcial).
El análisis no se muestra coherente con las asunciones teóricas y filosóficas subyacentes, o sencillamente éstas no se reconocen o explican.
El análisis se cierra prematuramente.
Se crean temas en torno a las preguntas de investigación o resúmenes de contenido en lugar de temas, o se resume lo que dicen los participantes sin llevar a cabo un trabajo de interpretación.
Se utilizan palabras aisladas para nombrar los temas o expresiones que no reflejan el concepto central organizador del tema.
Los datos se resumen bajo un concepto o idea previamente existente (esto es especialmente problemático si la orientación del AT reflexivo es inductiva).
Hay demasiado temas y éstos resultan demasiado específicos o rudimentarios, lo cual podría indicar confusión entre códigos y temas.
Hay muy pocos temas y éstos resultan demasiado largos o complejos, careciendo de coherencia interna y límites.
El análisis está demasiado fragmentado en diferentes niveles estructurales (temas globales, temas y subtemas).
Los temas resultan superficiales, se solapan unos con otros o apenas presentan relación entre ellos.
Los temas no son internamente coherentes o carecen de un concepto central unificador.
La interpretación es débil.
Los datos se interpretan de manera descontextualizada.
Los temas carecen de equilibrio entre la narrativa analítica y los extractos de datos, o se presenta una narrativa analítica poco desarrollada.
El análisis evidencia acuerdos y desacuerdos con lo que dicen los participantes, en lugar de mostrar una orientación de curiosidad y búsqueda de sentido.
Los datos se parafrasean en lugar de interpretarse.
Se asume que los datos hablan por sí mismos, por lo que no se presenta un análisis de los mismos.
Falla la relación entre los datos y la narrativa analítica.
No existe conexión entre los datos y la narrativa analítica, o los extractos no la reflejan de manera convincente.
Se utilizan demasiados o muy pocos extractos de datos en conjunción con la narrativa analítica.
Se utilizan muchos extractos para ilustrar aspectos menores de la narrativa analítica, o muy pocos extractos para ilustrar aspectos centrales de la misma.
No se consideran otras posibles interpretaciones alternativas, lo cual reduce la capacidad de convicción del análisis.
Se evidencia que los temas no reflejan un significado compartido o repetido en los datos, sino que procede de un segmento concreto de los mismos.
El cierre prematuro del análisis es uno de los problemas más importantes y se produce cuando el investigador finaliza el análisis en un nivel superficial de interpretación. Esto puede producirse por confusión entre resúmenes de contenido y temas, falta de implicación interpretativa con respecto a los datos o por el uso acrítico de teorías y conceptos existentes a la hora de analizar los datos. Braun y Clarke destacan que el análisis debe mostrar integridad metodológica, es decir, debe reflejar que las asunciones teóricas, las preguntas de investigación y las decisiones metodológicas se encuentran alineadas unas con otras.
¿Qué estrategias podemos utilizar para asegurarnos de la calidad de nuestro AT reflexivo?
Utilizar un diario reflexivo en el que vayamos documentando nuestro proceso de pensamiento acerca del análisis y la interpretación de los datos. Aquí podemos incluir, por ejemplo, cómo nuestros conocimientos previos, asunciones y respuestas ante los datos pueden influir (ya sea delimitando o abriendo) nuestras posibilidades interpretativas.
Hablar con otras personas sobre nuestros datos y nuestro análisis, ya sea de manera informal (mediante grupos de pares) o formal (en conferencias). Esto incrementa nuestra implicación analítica y puede ayudarnos a profundizar o añadir nuevos aspectos a nuestra interpretación.
Darnos tiempo suficiente para llevar a cabo el análisis. El tiempo es un factor fundamental a la hora de garantizar un AT reflexivo de calidad, pues nos permite ir más allá del significado superficial de los datos. Braun y Clarke recomiendan disponer del doble de tiempo que creemos que nos llevará nuestro análisis.
Contar con un supervisor, mentor o colaborador experimentado en AT reflexivo que nos ayude a evitar los problemas analíticos anteriormente mencionados.
Asegurarnos de que los temas son realmente temas (patrones compartidos de significado organizados en torno a un concepto central) y de que están adecuadamente nombrados.
Buscar inspiración en publicaciones académicas que constituyan ejemplos de buenas prácticas de AT reflexivo.
Conservar todos los documentos, ya sean en formato físico o digital, que ilustren nuestro proceso analítico desde la codificación inicial hasta el desarrollo de los temas.
Para Braun y Clarke, no existen criterios genéricos de calidad para la investigación cualitativa, pero siempre debemos guiarnos por dos principios fundamentales: la conciencia teórica (theoretical knowingness) y la reflexividad.
Diferencia entre el AT reflexivo y otros métodos
El AT no constituye un único método, sino que más bien ha de ser entendido como una familia de métodos. El AT reflexivo es uno de ellos, pero existen muchos otros. Cada uno de ellos presenta una concepción idiosincrática de diversos aspectos, como qué es un tema, qué papel debe jugar la subjetividad del investigador o cómo se conceptualiza el proceso analítico. Para el AT reflexivo, un tema siempre es producido por el investigador (no existe pasivamente en los datos; es un resultado del proceso analítico, los temas no “emergen”), unifica y explica patrones de significado en los datos, captura la esencia de estos significados y es recurrente. Sin embargo, existen otras formas de AT cuyas asunciones filosóficas y procedimientos analíticos son diferentes. Braun y Clarke se centran en dos: (1) el AT de fiabilidad en la codificación (coding reliability TA) y (2) el AT de libro de códigos (codebook TA).
AT de fiabilidad en la codificación
Se sustenta en concepciones epistemológicas (post)positivistas. Se caracteriza por el desarrollo estructurado de un libro o marco de codificación (codebook or coding frame) que, posteriormente, se aplica a los datos para desarrollar temas (habitualmente resúmenes de contenido). En este caso, a diferencia del AT reflexivo, los códigos no son considerados unidades analíticas (es decir, resultado del proceso de interpretación) y los temas se desarrollan a priori. En el libro de códigos, éstos se presentan con sus definiciones y una serie de instrucciones sobre cómo han de ser identificados o aplicados a la base de datos. En su versión deductiva, el libro de códigos se desarrolla independientemente de los datos, mientras que, en su versión inductiva, el libro de códigos se desarrolla tras una fase inicial de familiarización.
Se hace énfasis en la necesidad de contar con varios codificadores y en el concepto de acuerdo o consenso interjueces, en el que un mayor porcentaje de acuerdo (calculado mediante técnicas estadísticas) implica una mayor fiabilidad en la codificación. Braun y Clarke se muestran críticas con este enfoque porque consideran que produce temas superficiales y poco desarrollados y deja en un segundo plano las asunciones teóricas subyacentes y el aspecto de la subjetividad/reflexividad del investigador.
AT de libro de códigos
Es un punto medio entre el AT reflexivo y el enfoque anterior. El proceso analítico se centra en el desarrollo de un libro de códigos que, posteriormente, se utiliza en el proceso de codificación, pero no se incentiva (o incluso se desincentiva) el concepto de fiabilidad en la codificación. En este enfoque, se reconoce e incluso se valora la subjetividad del investigador. Sin embargo, Braun y Clarke consideran que este tipo de enfoques corren el riesgo de mecanizar y delimitar el proceso analítico, minimizando así su potencial.
Todo esto no quiere decir que el AT reflexivo sea el mejor enfoque posible, pero sí el más representativo del paradigma cualitativo, y por tanto el más equipado para estudios en los que se desee explorar significados profundos y complejos. Sin embargo, el tipo de AT a emplear siempre dependerá de nuestros propósitos y objetivos de investigación.
El AT reflexivo puede utilizarse también para analizar datos visuales (por ejemplo, fotos) o para realizar síntesis de evidencia cualitativa (el equivalente a un meta-análisis de estudios cualitativos primarios). También es posible combinar el AT con otros enfoques analíticos, pero siempre deberemos estar seguros de por qué los combinamos y justificar nuestro uso consciente de ambos enfoques.
Recordatorio final: 10 asunciones fundamentales del AT reflexivo
La subjetividad del investigador es una herramienta fundamental del AT reflexivo.
El análisis e interpretación de los datos nunca puede ser objetivo.
La codificación de los datos puede realizarse en solitario o en colaboración con otras personas.
Los códigos y temas de calidad nacen de un proceso de inmersión e implicación crítica con los datos.
Los temas son patrones de significado anclados por una idea o concepto central organizador.
Los temas son productos analíticos construidos a partir de códigos (que también son productos analíticos).
Los temas no emergen pasivamente de los datos, sino que son producidos de manera activa por el investigador.
El proceso de análisis siempre está asentado en una serie de asunciones teóricas, las cuales necesitan ser reconocidas.
La reflexividad es fundamental para un análisis de calidad.
El proceso de análisis de datos se parece más al arte que a la ciencia; la creatividad es fundamental en el AT reflexivo. (Braun y Clarke hacen bastante énfasis en este aspecto.)
Espero que este post te haya ayudado a entender qué es el AT reflexivo y cuáles son los conceptos y procedimientos que necesitas conocer para llevarlo a cabo. Y recuerda: ¡los temas no emergen!